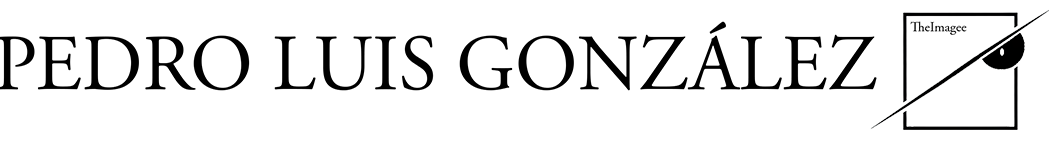Son seres realmente vivos, con ojos fríos y profundos que han aprendido a leer el pulso de la ciudad. Conocen los ruidos, las alegrías, las tristezas, la historia, y -se me ocurre que- hasta podrían predecir el futuro de esta sociedad.
En su reflejo, capturan el drama efímero de cada día: el paso cansado, la prisa de quien llega tarde, el destello de la esperanza y el tic-tac del deseo que nos habita. Es el lugar donde lo ambiguo convive de manera natural, sin generar diferencias o contradicciones.
Cada vitrina es un oráculo de cristal que, más que vender, se dedica a comprar. Nosotros, los transeúntes, creemos ser los cazadores de objetos, los soberanos de nuestra billetera. ¡Qué dulce y vana ilusión! El objeto inerte en el estante es solo la carnada, la chispa necesaria para encender la subasta.
Lo que realmente está en venta y lo que ellas ambicionan no es lo que poseen, sino lo que nosotros llevamos: nuestra atención, nuestra voluntad, nuestra capacidad de ceder.
Somos nosotros la pieza de colección que se yergue emocionado frente al vidrio. Somos el producto más codiciado, todas las vitrinas se pelean por hacerse dueña de nosotros, de tenernos y retenernos.
Solo persiguen un fin. Su único objetivo es adquirirnos, es mantenernos cautivados convirtiéndonos en servidores fieles del impulso.